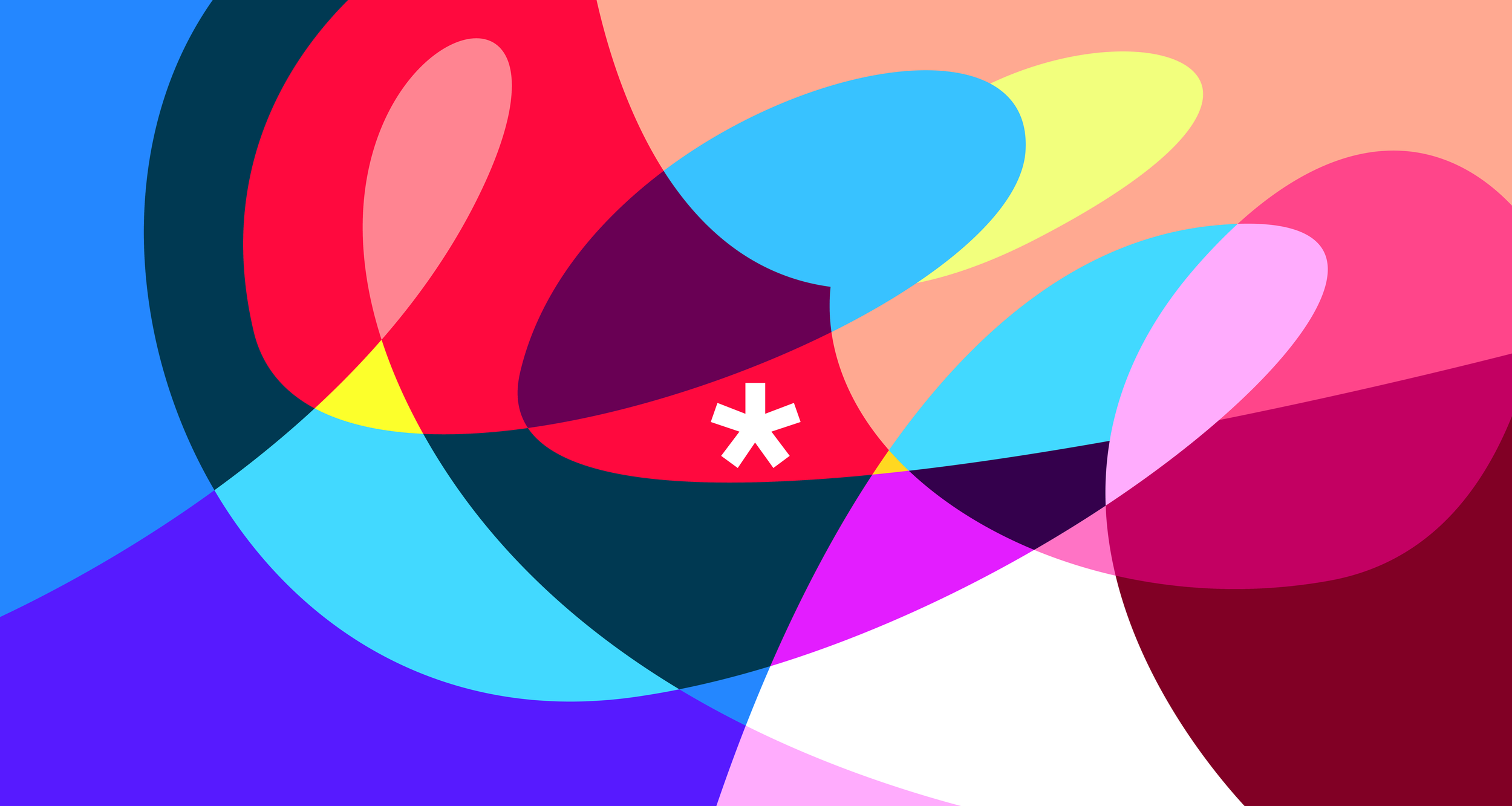La era del gris y por qué el color está listo para volver.
Una crónica cultural sobre ansiedad, estética y el apagón cromático que marcó a nuestra generación.
En un mundo donde todo se mueve rápido —las tendencias, la tecnología, la ansiedad colectiva— siempre hay un detalle aparentemente pequeño que revela más de lo que creemos: el color.
Cada diciembre, las marcas, las industrias creativas y el mercado entero esperan el anuncio del “Color del Año” como si fuera un horóscopo global. Y aunque pueda verse como una estrategia de marketing (y lo es), también funciona como un termómetro emocional de la humanidad. Un color no solo decora: anticipa. Habla del clima cultural, de nuestros miedos, nuestros deseos y la forma en que queremos habitar el mundo.
¿Por qué? Porque el color afecta cómo sentimos, cómo compramos, cómo diseñamos, cómo narramos y cómo recordamos.
El “Color del Año” no se elige al azar. Es el resultado de años de investigación, viajes, bases de datos gigantes, análisis sociológicos, psicología del consumo, estudios de comportamiento y un radar constante sobre lo que está germinando en la cultura. Es un espejo. Uno que refleja lo que somos… y lo que estamos por convertirnos.
2026 es especial. Después de una década marcada por la sobrecarga digital, la homogeneización visual y la ansiedad global, el color empieza a recuperar un papel que había perdido: el de guía emocional. No es casualidad que casi todas las instituciones coincidan en la misma dirección cromática. No es coincidencia que la moda, el diseño, la arquitectura y hasta las festividades estén cambiando su paleta. El color vuelve a importar. Vuelve a decir algo. Vuelve a ser declaración, identidad y hasta resistencia cultural.
Antes de mostrarte los tonos que van a definir el 2026, vale la pena entender cómo llegamos a este punto… y por qué, en este preciso instante histórico, la humanidad está lista para volver a ver color.
Cómo llegamos aquí: la evidencia de que el mundo se está apagando
Durante los últimos dos siglos, el planeta se ha ido quedando sin color. No es metáfora poética; es un dato histórico y medible. La gráfica cromática que analiza millones de fotografías y objetos a lo largo del tiempo lo demuestra con una claridad que incomoda: en 1800, solo el 8% de los objetos fabricados eran grises o negros. Para 2020, esa cifra escaló al 40%. Cuatro de cada diez cosas que compramos, usamos o vemos ya pertenecen a la familia del blanco, el negro o el gris.
Y mientras esos tonos se disparan, los amarillos, los rojos, las terracotas y los marrones se desvanecen. Los colores “vivos”, los que provienen de la tierra y de la materia, llevan décadas retrocediendo.
Este apagamiento tiene varias capas
Por un lado, está el cambio en los materiales: menos madera, menos arcilla, menos pigmentos naturales. Más plástico, vidrio templado, aluminio, cemento. La industria mató al color antes que la estética —y casi sin darnos cuenta.
Por otro, está el mercado. El beige y el gris venden. Son seguros, son “para todos”, son lo suficientemente neutros para que nadie se queje y todos compren. A menos riesgo, más producción. A más producción, más neutralidad. Y el círculo se cierra.
También está nuestra psicología colectiva. Venimos de años de ansiedad, saturación informativa, incertidumbre, crisis económicas y emocionales. En medio de ese ruido constante, los colores neutros ofrecen algo parecido a un “respiro”: control, calma, orden. Son una manera de ponerle pausa al caos sin apagar la vida por completo.
Y, por supuesto, está el gran villano amable: el minimalismo globalizado. La estética “clean”, “quiet luxury” y “old money” se volvió el nuevo uniforme visual del mundo. Desde apps hasta hoteles; desde autos hasta influencers; desde la decoración de interiores hasta las fotografías en Pinterest. Vivimos en un mar de blancos rotos, beige suavizados y grises diplomáticos. Una estética que luce impecable, pero que también corre el riesgo de borrar matices, historias y personalidad.
Este fenómeno, sin embargo, no es solo de mercado: es cultural. David Batchelor, en Chromophobia, explica cómo Occidente ha tenido miedo al color desde siempre. El color se ha asociado con lo emocional, lo femenino, lo exótico, lo popular. Mientras que lo blanco y lo gris se conectan con lo “culto”, lo “serio”, lo “puro”. Ese patrón sigue vivo hoy.
Cuando todo se vuelve beige, la expresión individual se encoge. Las casas se parecen entre sí. Los autos también. Los logotipos se simplifican hasta desaparecer. Las interfaces digitales son intercambiables. El mundo empieza a sentirse como un catálogo repetido: lindo, sí; memorable, no. Y mientras tanto, los años 80 y 90 —con toda su exuberancia, sus neones, sus formas atrevidas— viven una pequeña revancha en nuestra memoria: recordamos ese exceso como una época donde el color decía “estoy vivo”, no “espero no molestar”.
La cultura también se vuelve más silenciosa cuando pierde color. Lo vemos incluso en lugares donde el color es ritual, identidad y memoria.
@caralarga_mx
El caso más reciente: los altares de Día de Muertos.
Hoy, miles de personas montan altares blancos, cremas, minimalistas, tan pulidos que parecen sacados de Pinterest. Manu Styling lo explica perfectamente: “Lo que circula en redes es la idea de lo bonito, lo clean, lo hegemónico… una estética más cercana al beige que a lo mexicano”. No es que el altar beige esté “mal”, pero sí es sintomático.
El neutral se ha vuelto aspiración, y lo cultural se desatura para ser más aceptable en redes. El folclor se adelgaza. La identidad se blanquea —literal y metafóricamente. Y ese patrón se extiende a todo: carros blancos, apps grises, casas beige. Un Tesla blanco es símbolo de estatus; un Hyundai N Vision 74, con toda su personalidad retro-futurista, parece casi demasiado para el ecosistema visual actual. Lo neutro domina porque no incomoda.
Entonces, ¿hay esperanza? Sí. Y está más cerca de lo que creés.
El maximalismo está regresando, tímido pero decidido. Los púrpuras vuelven. Los terracotas vuelven. Los verdes resurgen como nueva señal de vida. WGSN, Pantone, Sherwin-Williams y Forbes coinciden —y cuando esas cuatro coinciden, algo está pasando: 2026 es un punto de giro emocional.
El color está regresando no como adorno, sino como acto de identidad. Como una pequeña rebelión visual frente a la homogeneización global. Y ahí es donde entra este blog: para entender el color no solo como tendencia, sino como brújula emocional, cultural y estratégica para un mundo que quiere volver a sentir.
Los colores del 2026, cinco universos cromáticos que van a definir el año, te los cuento en el siguiente blog.